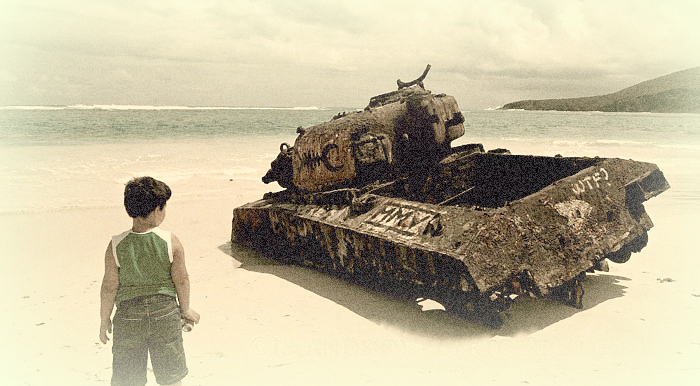“Lo recuerdo como ahora”, dijo Ada Soto Nieves, de 50 años, mientras memoraba un día en el que ella jugaba. Ada estaba meciéndose en un columpio que su papá le había construido. Era una llanta amarrada con soga que guindaba de la rama de un árbol en la playa Flamenco. Allí, sobre las aguas claras y turquesas ella jugaba con sus hermanas y con otros niños. Se mojaban, salpicaban el agua, se reían, corrían y se mecían en el columpio. A unos pocos metros desde donde ella jugaba estaba su madre junto a otras mujeres friendo pescado y preparando refrigerios. Luego, a unos cuantos metros más estaba su papá. Él no freía pescado, ni jugaba en el agua. Su padre estaba encadenado junto a otros culebrenses frente a un camión de la Marina que amenazaba con pasarles por encima si ellos no se movían.
Ese era uno de esos días habituales en que los residentes de Culebra acampaban en la playa Flamenco para protestar y pedir la salida de la Marina. Era uno de esos días cotidianos en los que Ada, al igual que muchos niños culebrenses, no sabía si jugar o temer.
“Nosotros jugábamos y nos distraíamos, pero a veces yo decía ¿y si ese camión le pasa por encima a papi?… Lo recuerdo como ahora”, expresó Ada entre suspiros.
Cuando era niña ella no le tenía miedo a los marinos. Le tenía coraje por lo que le hacían pasar a su familia.
Por ejemplo, en su casa el dinero empezó a disminuir. Su papá era pescador y con la marina presente, era difícil encontrar un pez –o mejor dicho, un pez vivo. Ada contó que su padre, al igual que muchos pescadores, dejaba las nasas tendidas en el agua para que cayeran los peces. Cuando regresaban al día siguiente a buscar la pesca, no encontraban las nasas. Habían sido destruidas por las bombas.

Ada Soto Nieves es maestra y bibliotecaria en la Escuela Ecológica de Culebra y se esmera en enseñarles a los niños culebrenses de hoy lo que pasaron su padres y sus abuelos en la Culebra de ayer. (Glorimar Velázquez/ Diálogo)
Gerardo Ayala Barceló, de 83 años, también tiene recuerdos amargos de cuando la Marina estuvo en su Isla. Recordó cuando a finales de la década de 1940 varios residentes montaron negocios cerca de la costa en Flamenco. Sin embargo, solo duraron una semana. Como no tenían permiso para construir allí, la Marina removió las estructuras pasándoles por encima con una aplanadora. Su padre era uno de los que había construido allí.
El hombre, oriundo de Flamenco, recordó además que en varias ocasiones la Marina le pedía a los residentes que tenían que abandonar la zona porque se iban a hacer maniobras militares. Los culebrenses de aquella región tenían que irse e improvisar donde quedarse. Algunos se quedaban en casas de familiares, otros, como la familia de Gerardo, se refugiaban en una finca. Él, siendo un niño sentía miedo. “Estar bajo un palo no es como estar en tu propia casa. Además uno estaba allí sin saber que le iba a pasar a uno”, mencionó.
Sin embargo, la incertidumbre, la pobreza y la intemperie no era lo único a lo que le temían los menores. Para muchos niños el terror eran las explosiones.
Cuando menos se lo esperaban estallaba una bomba. Todo temblaba, las paredes se estremecían, las maderas crujían. Con ese escenario era muy difícil decirle a un niño de seis años que no pasaba nada y que todo iba a estar bien. Cuentan los culebrenses, que aunque la Marina avisaba cuándo había bombardeo, los adultos no se lo decían a los niños para no alarmarlos.
Inés Ortiz, de 90 años actualmente, cuenta que ante el estruendo del bombardeo salía corriendo. Escuchaba una detonación y salía asustada para meterse debajo de una silla. Ella recuerda que se ponía muy nerviosa cuando escuchaba las botellas y los platos vibrar. Para calmarla, su madre le cantaba y le hacía cuentos para distraerla.

Inés Ortiz tiene 90 años y recuerda cuando recogía caracoles para hacer collares. (Ricardo Alcaraz/ Diálogo)
Cuando la Marina cesaba las prácticas militares los niños eran felices. Jugaban gallito, billarda, balompié con las bollas, pelota con un palo y tapas de botellas, hacían collares con caracoles y, el favorito de muchos, bajaban por una jalda a toda velocidad montados en los famosos carros de patines –tablas de madera con ruedas y una soga para conducir y frenar. Los días que llovía también se divertían. Corrían por los montes hasta llegar a la playa y se metían desnudos al mar. “Que llueva, que llueva. Que salgan los pajaritos de la cueva”, cantaban todos.
La diversión infantil en la Culebra de antaño solo podía tomar vida al aire libre. Por eso, cuando empezaban los bombardeos Ada se enfurecía porque tenía que dejar de jugar. Su madre le pedía que entrara a la casa. Adentro, se tenía que conformar con ver y reírse con el único marino que le agradaba: Popeye.
Empezando la década de los 70’s el descontento con la Marina estaba a tope. Para apaciguar a los culebrenses los marinos tomaron ciertas iniciativas simpáticas. A los niños los montaban en sus camiones y los llevaban a la escuela, y el día de reyes pasaban por todas las calles y les regalaban juguetes.
Ada, sin embargo, no aceptó las disculpas de ese gesto. Tenía muy presente la lucha de su padre contra ese cuerpo militar. Contó que un día llegaron unos marinos a su casa. A su hermana menor le regalaron un velocípedo; a su hermana mayor, una muñeca; y a ella una plancha con todo y tabla. Ada quedó confundida. A ella le encantaba planchar y sintió que debía estar contenta, pero cuando miraba la cara de los marinos recordaba tantas cosas que impidieron su contentura. En cambio se molestó. Con siete años, se llenó de rabia, y en un instante agarró la tabla y la plancha y la sacó de su casa, la arrastró por el patio y la tiró por la Ensenada.
Tal parece que ningún regalo podían hacer que ella olvidara cómo la Marina había bombardeado su niñez matando todo lo que un adulto añora de la infancia: la paz y el juego.