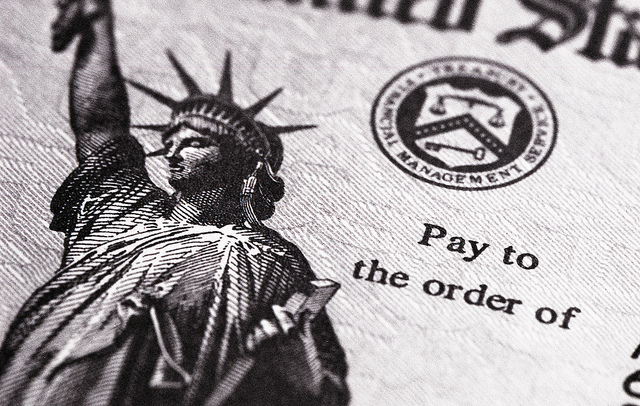Es alentador y bienvenido el volumen de ensayos Imperialismo, clase y nación, de Juan Manuel Carrión (Gaviota, San Juan, 2017).
Contra la suposición común de que el imperialismo es algo del pasado o una simple frase en discusiones acaloradas, Carrión explora un tema complejo con independencia intelectual, abordando el imperialismo como lo que es: un fenómeno decisivo del mundo moderno y un objeto del estudio social. Los ensayos discuten literatura diversa sobre el capitalismo actual y sus cambios desde mediados del siglo XX.
La humanidad sufre la violencia económica, militar y política sin precedentes de un colonialismo mundial (Puerto Rico la ha experimentado espectacularmente) que, sin embargo, se presenta como algo natural.
“Los cambios que han ocurrido en la economía a nivel mundial en las últimas décadas”, escribe Carrión, “se ‘naturalizan’, es como si hubieran ocurrido sin la intervención consciente de nadie en particular. La globalización se presenta imparable e inevitable, tal como si fuera una fuerza de la naturaleza”.
Como otros autores, llama “imperio” a este régimen transnacional, donde manda Estados Unidos, al servicio de la acumulación de capital y protegido por un militarismo abrumador y amenazante.
El imperialismo, señala, “es principalmente lo que se ha llamado globalización, y ese es el mecanismo principal de crecimiento del imperio informal americano”. Explica que es “informal”, pues no se basa en la posesión político-jurídica de territorios coloniales, como imperios del pasado.
Hoy, dice, “no existe un mundo no capitalista” —como cuando existían la Unión Soviética y otros estados— y “el capitalismo se ha ‘universalizado'”. Las rivalidades inter-imperialistas “no se expresan como tendencia a posibles conflictos militares entre las tradicionales potencias capitalistas, debido a la presencia del hegemon [poder dirigente] americano”.
“El propósito del poderío militar deja de ser el engrandecimiento territorial o la rivalidad inter-imperialista”; ahora es “el patrullaje policiaco del mundo”. El capitalismo global implica “una compleja interacción entre estados más o menos soberanos” imperiales y subordinados, sostiene Carrión.
Se trata, según él, de “un imperio económico en donde Estados Unidos utiliza su poderío político-militar para imponerse sobre un complejo sistema inter-estatal con el propósito de mantener a raya a sus enemigos, controlar a sus amigos y garantizar la disponibilidad de los países del ‘tercer mundo’ para el capitalismo occidental”.
Mediante sus inversiones alrededor del mundo, el capital estadounidense “existe ahora como fuerza social y material al interior de muchas formaciones sociales. No es una fuerza externa que entonces se impone, sino por el contrario ya existe al interior de las sociedades así penetradas” , de acuerdo con Carrión.
El imperialismo, sugiere el autor, “no es una fuerza que hace presión desde afuera”, sino que “se reproduce desde adentro de cada formación estatal. Existe en las estructuras de poder internas”.
“No es un ‘estado capitalista transnacional’ existiendo en un espacio trans-territorial”, ni “un estado en el pleno sentido de la palabra. Es un imperio ‘informal’ que se formula a través de controles económicos reforzados por imperativos político-militares. En términos geopolíticos el imperio no consiste de una autoridad central sino de un ‘hegemon‘ en el sistema inter-estatal” , argumenta.
El imperio es “no-territorial”, y en él los estados nacionales tienen “autonomía relativa”. Es un sistema de múltiples estados que requiere “un único y abrumador poder militar”, el norteamericano, abunda.
“Características particulares” prepararon a Estados Unidos para hacerse “superintendente del capitalismo global”: “derechos de propiedad garantizados, cultura litigante, la invención de la corporación moderna”, y “relaciones de clase de apariencia más igualitaria relativamente libres de residuos precapitalistas, avances tecnológicos, rápido crecimiento económico, procesos de agroindustria, temprana clase obrera industrial, innovaciones industriales como el fordismo, el taylorismo, etc”, menciona.
Comenta que Estados Unidos “se abre al mundo a la vez que el mundo se americaniza. Estados Unidos se convierte en la ‘nación universal'”. Una clase capitalista transnacional se forma dentro del poderío económico, político y militar estadounidense. El “cosmopolitanismo”, en vez del nacionalismo, es la “ideología cultural operante en la clase capitalista transnacional” y “justifica su razón de ser”, arguye

Carrión indica que en las últimas décadas del siglo XX “había que acrecentar el poder del capital, ahora transnacionalizado, contra conquistas sociales y laborales que se habían logrado en la posguerra”.
Emblematizaron la reestructuración del capital golpes de estado en América Latina en los años 70, represión de huelgas importantes como la de los mineros en Gran Bretaña en los 80, y el llamado “Consenso de Washington” para imponer medidas neoliberales internacionalmente. “El fin de la Guerra Fría fue un momento importante” en el proyecto americano, que unificó tendencias neoliberales y neoconservadoras, asegura.
Desde los años 80 se produjeron la “migración de la manufactura a la semiperiferia y la periferia del sistema mundial capitalista” y un “crecimiento masivo del proletariado global, ahora mayormente fuera del centro”, señala.
“Grandes corporaciones multinacionales centralizan en su país de origen las funciones administrativas estratégicamente importantes y descentralizan hacia la periferia la producción ‘labor-intensive’“. La competencia ya no se expresa necesariamente como rivalidad inter-imperialista. Aumentan los vínculos institucionales entre Estados Unidos y los otros estados capitalistas poderosos.
Ahora bien, el texto de Carrión privilegia la abstracción y la generalización. El lector agradecería ejemplos que demuestren las afirmaciones. La ausencia de explicaciones y casos concretos confunde el conocimiento nuevo que se propone con lo conocido, y resta claridad a los argumentos.
De las tres instituciones-conceptos que anuncia el título del libro, la nación es la que menos discute, aún cuando se sugiere su importancia crucial.
“En el campo de la soberanía nacional la tendencia al cambio desde mitad del siglo XX ha sido su erosión para la mayoría de los estados, concentrándose en uno de ellos: Estados Unidos”, sostiene.
Carrión debe explicar cómo el sistema imperialista erosiona la soberanía nacional más que en épocas anteriores, cuando también lo hacía. Podría ser por deudas, imposiciones neoliberales, destrucción monopolista de la empresa local, financialización de la economía, intervención secreta de aparatos de inteligencia. Habría que ver casos concretos.
Ha ocurrido, señala, “un declinar parcial de las comunidades corporativas nacionales y un aumento en las afiliaciones transnacionales, pero a principios del siglo XXI las redes nacionales son todavía más ‘densas’, y es a través de ellas que se dan los encadenamientos transnacionales”. Puede parecer contradictorio que la nación se erosione y a la vez las redes corporativas nacionales sean más densas que las transnacionales.
“En la literatura marxista clásica el nacionalismo se interpreta como una ideología burguesa. Eso era así antes, ya no”, indica. En los siglos XIX y XX “la burguesía era nacionalista, hoy en día es más bien cosmopolita”, afirma.
Son proclamas generalizantes que ameritan explicación. “Nacionalismo” puede entenderse de variadas y contradictorias maneras. Muchas burguesías podrían calificarse como nacionalistas, en sentido amplio, en tanto dirigen naciones que insisten a diario en su identidad y sus problemáticas particulares mediante sistemas de producción y reproducción, la conversación pública, televisión, radio, leyes, comercio, escuelas, prensa, publicidad, símbolos, academia, deportes, literatura, cine, música.
Tal vez Carrión se refiere a que mientras las clases capitalistas son leales al capital (que es global), las clases trabajadoras y populares reafirman su nación. Pero ha sido así desde hace muchísimo tiempo. Abordar casos específicos ayudaría a ver los cambios. Por otro lado, ser nacionalista ¿excluiría ser cosmopolita? Generalmente los países tienen ambas dimensiones y más.
Añade que dentro del imperio americano viene ocurriendo una transnacionalización de la clase capitalista. “Ya hoy en día es muy difícil hablar de burguesías nacionales, sectores de clase con intereses vinculados a territorios y estados en particular. La interpenetración de capitales hace muy difícil su posicionamiento antagónico en términos nacionales”, explica.
Es probable, pero las generalizaciones no parecen apreciar la contingencia de las posibilidades. Por ejemplo, difícilmente la burguesía de un país se enfrentará al imperialismo, pero parte de ella podría hacerlo indirectamente, si participara en un bloque nacional-popular de alianzas.
Parece plausible la alegación de que “la interpenetración de capitales desfiguró el interés y la capacidad de cada ‘burguesía nacional’ de actuar como una fuerza coherente capaz de apoyar retos al imperio informal americano”. Sin embargo convendría estudiar gobiernos capitalistas, en diversas regiones, que muestran inconformidad o mantienen tensión con el sistema imperialista.
El imperio, escribe Carrión, “busca destruir/abolir la nación”. Esta afirmación rotunda parece contradecir su idea de que el imperio existe en una red de estados-naciones. “La recuperación del proyecto radical de transformación socioeconómica requiere conectarse, para ser exitoso, con reclamos de carácter nacional”, declara.
Convendría discutir reclamos nacionales que se fortalecieron por ser proyectos que privilegian a las clases populares, surgidos de revoluciones inspiradas por el comunismo: China, Vietnam, Cuba y otros casos. Nótense las perspectivas de China de hacerse la primera economía del planeta, su relación progresista con decenas de países pobres y su objetivo constitucional de construir el socialismo.
Si el carácter de la nación depende de la clase social que la dirija, resulta abstracta, e inexacta, la afirmación de Carrión de que “la nación se presenta como barrera” al capitalismo global. Podría ser así si la encabezara un proyecto —suficientemente fuerte— antimperialista o que persiga superar históricamente el capitalismo.
Queda pendiente, pues, el tema de cómo podrían formarse las naciones contra el sistema global y cómo vienen formándose en dicho sistema.
El autor destaca que hay un “desfase” entre el “momento económico de la apropiación y el momento extra-económico o ‘político’ de la coerción”. El poderío político reside en un territorio, mientras el económico —la acumulación capitalista— trasciende y sobrepasa los territorios.
“La globalización no se caracteriza tanto por el declinar del estado nacional sino por la contradicción creciente entre la extensión global del capital y su persistente necesidad de formas de apoyo extra-económico a nivel local e internacional”, manifiesta.
El “alcance económico” del imperio “excede por mucho su agarre político militar directo”. En este imperio “ya no se necesita la dominación política directa”, alega. Carrión debe demostrar cómo sería posible que lo económico esté separado de lo político. Tal “separación” es analítica; en la realidad son inseparables.
El libro explora poco la esfera crucial de la política, la cual existe en el plano concreto: las discusiones y organizaciones, los factores intelectuales y morales, los grados de consenso pasivo o activo, las tradiciones históricas particulares; y los sistemas legislativos, académicos, médicos, científicos, de trabajo, información y diversión que integran grandes masas.
Véase el rol esencial de Internet en la globalización. Incesantemente une las subjetividades al globalismo; intensifica lo financiero, comercial y educativo; expande la información y la desinformación; difunde la ideología dominante.
Así el sistema imperialista se “naturaliza”, como dice Carrión, o invisibiliza. No es por casualidad. El estado organiza la normalidad, que parece natural, mediante las instituciones que reproducen la vida diaria.
La política y la ideología determinan la sociedad civil, la vida personal y los modos de miedo y obediencia al estado. El estado genera sin cesar intelectuales a cargo de organizar espacios sociales “espontáneos” y, por otro lado, de intervención política premeditada para suprimir posibilidades alternativas.
La información que predomina y la vida privada son reguladas por estructuras más poderosas que los gobiernos y por personas que escapan al conocimiento público. En la actividad real del estado capitalista resultan indistintos lo corporativo y lo gubernamental, lo privado y lo público, lo legal e ilegal, moral e inmoral, la coerción y la libertad. Puede preguntarse si en este sentido el régimen contemporáneo —a la vez nacional, internacional, transnacional y supranacional— es un estado.
Afirmaciones dudosas delatan la necesidad de claridad, cualificación y cautela. Por ejemplo: “Las acciones militares hoy en día no necesitan un objetivo específico y concreto, se convierten en una manifestación de fuerza cruda sin otro propósito que enfatizar la supremacía americana”; o “La supremacía cultural europea se ha terminado y también la supremacía blanca que acompañaba anteriormente al imperialismo”.
Dado el análisis informado y elaborado del autor, resulta inconsistente, y sorprendente, su expresión de que “el fin de la Guerra Fría fue una oportunidad perdida hacia un mundo menos guerrerista”.
Por múltiples razones inherentes al sistema imperialista, que la contribución de Carrión ayuda a comprender, debemos esperar que el guerrerismo siga aumentando.
El autor es catedrático de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras.