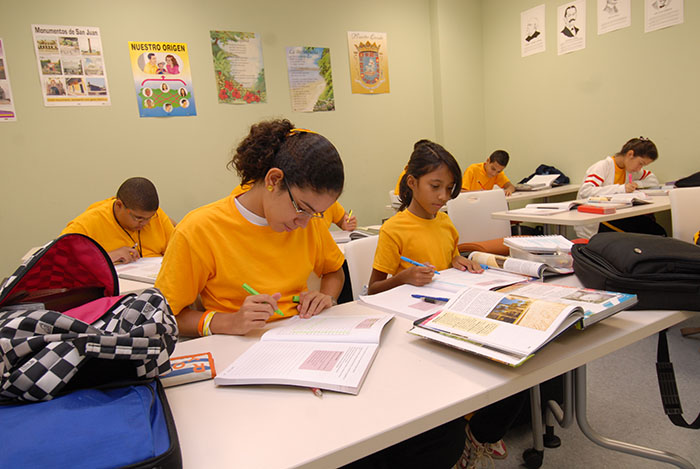Hace unos días leía el Proyecto del Senado 825, mejor conocido como la “Ley de Reforma Educativa” y sentí una sensación de incomodidad ante el uso de un lenguaje con el cual es difícil estar en contra.
¿Quién podría estar en desacuerdo con “reformar el sistema educativo en función del estudiante como centro y eje principal de la educación”, permitir que las familias y comunidades “tengan un rol más activo”, que la estructura sea más eficiente y descentralizada y responda a las necesidades de las comunidades escolares y que los estudiantes tengan “acceso a un mayor ofrecimiento académico”? Sin embargo, ¿cómo se traducen las palabras bonitas a la práctica en el sistema educativo?
Me surgen varias preocupaciones. Primero, cuando se habla de “establecer un presupuesto basado en el costo promedio por estudiante para garantizar que cada estudiante reciba la misma inversión de recursos en su educación” se están refiriendo a un asunto de igualdad, no de equidad. Invertir en todos por igual, sin considerar cuáles son realmente las necesidades particulares de cada uno, no contribuye a construir un sistema más justo y equitativo, sino a mantener la desigualdad.
Segundo, el proyecto pretende “establecer las Escuelas Alianza para darle acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro que pueden fortalecer el currículo y la enseñanza”. Cuando se habla de “fortalecer el currículo”, ¿a qué se refieren?, ¿cómo lo van a hacer?, ¿quién estará a cargo de ese fortalecimiento?, ¿a qué intereses responde?, ¿qué elementos, contenidos, experiencias incluye o excluye ese currículo fortalecido?
Tercero, se plantea “establecer un Programa de Libre Selección de Escuelas como una alternativa adicional para promover la igualdad en el acceso a una educación de calidad para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. En ese aspecto me preocupa cómo se va a manejar la posibilidad de que exista una gran demanda de familias ejerciendo su “libertad de selección” a escuelas que no puedan suplir esa demanda.
Inevitablemente, tendrá que haber un criterio para discriminar quién entra y quién no. ¿Cuál será ese criterio? ¿Sus talentos? Entonces aquellos que por las circunstancias difíciles e injustas de su vida no han podido descubrir sus talentos, continuarán siendo desplazados. No se estaría promoviendo verdaderamente el acceso a aquellos que más lo necesitan.
Además, ¿está la comunidad escolar de las escuelas donde se ofrece una “educación de calidad” preparada y receptiva para recibir estudiantes de “los sectores más vulnerables” o serán también espacios de exclusión, marginación y discrimen?
Asimismo, se repite el discurso de que la educación contribuye al desarrollo de “una mejor calidad de vida, acceso a recursos y oportunidades laborales”. En el libro Pobreza en Puerto Rico: una mirada desde las experiencias de las personas que habitan sectores empobrecidos, Norma Rodríguez Roldán (2014) indica que en el debate público una de las rutas que más se ha enfatizado para superar la pobreza y alcanzar niveles superiores de bienestar social es la inversión en la educación pública.
La autora apunta que “la educación como pasaje a una mejor situación de vida ha calado profundo en el imaginario de las familias empobrecidas”. Sin embargo, añade que en las últimas décadas esto ha tenido dificultad para estimular la movilidad social, y una de las razones que señala es el alto nivel de deserción escolar.
Añade, además, que las escuelas a las que asisten los niños y niñas de escasos recursos económicos tienen unas carencias de recursos que puden contribuir a la dificultad en la retención de los estudiantes. Por lo tanto, no se trata de permitirles seleccionar libremente a qué escuelas quieren asistir y darles el dinero para que las puedan pagar, sino de invertir en las escuelas a las que asisten, para que también sean escuelas de alta calidad que respondan a sus intereses, fortalezas y necesidades.
Un cuarto punto de preocupación es el desfase entre atender los intereses de los estudiantes y el “objetivo global” de prepararlos en ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). ¿Acaso eso responde a los intereses de todos los estudiantes? ¿Qué hacemos con los estudiantes cuyo interés son las humanidades, las ciencias sociales, las bellas artes y los deportes?
“Priorizar en una educación enfocada en STEM” tiene implicaciones en la preparación de los maestros y maestras. ¿Cómo van a garantizar la capacitación del “recurso principal del sistema educativo”? ¿Igual que este año académico les impusieron trabajar con la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos y apenas los prepararon para asumir el reto que eso representa?
Finalmente, no me queda claro cómo es que pretenden desarrollar ciudadanos empáticos, sensibles, comprometidos con el bien común, que procuran cuidar su salud física, mental y emocional, pero los Estudios Sociales, las Artes del Lenguaje, las Bellas Artes y la Educación Física no reciben la misma prioridad que STEM.
Ciertamente la “Ley de Reforma Educativa” despierta más preocupaciones y preguntas que respuestas. Me parece que le pone “parchos” diferentes a las fallas del sistema y no atiende los problemas de fondo, comenzando con la manera unidireccional y poco participativa en que se ha desarrollado y propuesto.
Se repite el discurso de mayor autonomía, pero no debemos pasar por alto que ésta debe “ser cónsona con las directrices, reglas, reglamentos y política pública que el Secretario(a) establezca para el Sistema de Educación Pública”.
Las propuestas para una verdadera reforma educativa deben surgir desde la base, desde los maestros, estudiantes, familias, comunidades que conocen de primera mano cómo se traducen las palabras bonitas a la práctica.