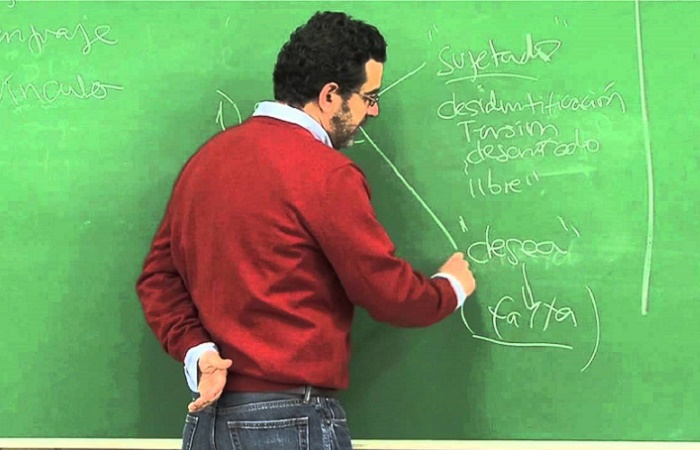Cuando se habla de la nueva escuela latinoamericana de gestión cultural, uno de los primeros nombres que la academia reconoce es el del peruano Víctor Miguel Vich Florez.
Claro, pero ese nombre es larguísimo para alguien que se dedica a simplificar lo difícil, así que de este párrafo en adelante le llamaremos Víctor Vich. Después de todo, Vich es un especialista en literatura y poesía, un decodificador de signos de esos que a los magnates de Hollywood le hubiese encantado tener asesorándolos cuando transformaron el Código de Davinci de Dan Brown, un individuo al que le apasiona tanto y tanto el sicoanálisis que lo practica de forma sutil con todo aquel espectador que pille alguno de los tantos vídeos que tiene en YouTube.
Pero más que nada, y esto se lo dijo él mismo a Diálogo por Skype, es alguien que prefiere vivirse “la acción, el compromiso político, la chamba, el trabajo”.
“Hay que sacar un pie de la universidad y adentrarse en la acción política”, dispara sin tapujos al ser confrontado con el cuestionamiento de qué realmente es lo que él es, lo que él hace por la gestión cultural latinoamericana, que ha sido, es y seguirá siendo muchísimo.
Bueno, pues en síntesis, Vich está en esas de conseguir que la gestión cultural latinoamericana logre cimentarse mediante un matrimonio equitativo entre la praxis y la teoría. Y empieza de abajo hacia arriba, de su país pa’l mundo, como dirían Wisin y Yandel. Nacido en Lima, Perú, en 1970, Vich tuvo oportunidad de palpar todo ese amplio universo que su propia patria le ponía en la cara, desde el impacto del grupo terrorista Sendero Luminoso en la sociedad peruana hasta los sigilosos atracos al gobierno del corrupto expresidente Alberto Fujimori.
De hecho, tres de sus trabajos más recientes maniobran varios aspectos de la literatura peruana que tratan temas pertinentes a lo sociocultural. Son estos: El libro 50 años pensando el Perú: una reflexión crítica (2013; Lima: Instituto de Estudios Peruanos); Voces del más allá de los simbólico: ensayos sobre poesía peruana (2013; Lima: Fondo de Cultura Económica); y Contra el sueño de los justos: la literatura peruana ante la violencia política, que realizara junto a su compatriota Juan Carlos Ubilluz y Alexandra Hibbet (2009; Lima: Institutos de Estudios Peruanos).
Otros, como la compilación Camino hacia una tierra socialista: escritos de viaje de César Vallejo (2014; Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica) contemplan la poesía y la literatura como un arma provocadora de cambios socioculturales y lo consagran como seleccionador, prologuista y estudioso de capa y espada en este frondoso laberinto que se conoce como la literatura latinoamericana. Y, claro está, tiene a su haber manjares teóricos como Desculturizar la cultura: una gestión cultural como forma de acción política (2014; Buenos Aires, Siglo XXI) donde se va de tú a tú con los simbolismos de la cultura, cual místico y tradicional peleador del poblado peruano de Takanakuy.
A continuación les presentamos la entrevista que le hiciéramos a Vich a finales de abril pasado. La intención aquí es profundizar un chin, pero a groso modo, sobre la disciplina conocida como gestión cultural, que ha encontrado en Puerto Rico una especie de cuartel general para pensadores, académicos y actores internacionales, con recientes visitas de los profesores y autores Ana María Ochoa, Alfons Martinell, George Yudice y Doris Sommer, entre otros. Por si acaso, Vich, quien durante años ha dado cursos en la Pontificia Universidad Católica de Perú, ofreció conferencias en 2011 para la maestría de gestión y administración que ofrece el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Entiende bastante las particularidades culturales que se vive en la colonia insular de Puerto Rico, además de que en varias ocasiones ha ofrecido talleres, cursos y conferencias alrededor de Estados Unidos y el Caribe, lo que le da otros marcos de referencia que necesita a la hora de pasar revista sobre la realidad borincana. Ahí va eso.
Diálogo: Saludos, profesor Vich. Gracias por la oportunidad para conversar.¿Cómo usted ve el estado actual de la gestión cultural como disciplina en Latinoamérica?
Víctor Vich: Bueno, pues yo la veo en permanente crecimiento, en un crecimiento muy grande. La veo en un estado de hacerse muchas preguntas sobre sí misma. Justamente, como es una actividad que cada vez va involucrando mas gente (a activistas, profesionales y académicos) se encuentra en permanente revisión de sí misma, observando lo que hace y evaluando si lo que hace tiene sentido, cómo puede mejorarse, qué erorres se cometen y qué se puede descartar. La gestión cultural en América Latina hoy está en búsqueda de sí misma para encontrar nuevas estrategias de intervención.
Diálogo: ¿Cómo compara la gestión cultural en Latinoamérica con la gestión cultural en Europa?
Vich: En Europa hay una tradición muy fuerte de trabajo en gestión cultural. Un trabajo muy exitoso y muy eficiente en algún sentido. Pero se trata más de políticas culturales, articuladas y propuestas desde un sistema estatal que entiende que la cultura cumple un rol central y por eso tiene que difundirse, circularse y promoverse. Francia y España, por ejemplo, han construido una insititucionalidad de la que pueden hacerse algunas críticas pero que han desarrollado mucho el campo. En América Latina es diferente: por lo general, el Estado ha ido desinteresándose por la cultura, pero siempre ha ocurrido una actividad muy grande desde la sociedad civil. La sociedad civil ha sido la punta de lanza para activar las políticas culturales. Por aquí, en América Latina, ellas comienzan gracias a la presión de la sociedad civil.
Diálogo: Entonces, ¿cómo describiría los desarrollos de gestión cultural en Brasil y Colombia, por ejemplo, dónde el Estado ha sido vital para eso?
Vich: Pues las iniciativas de “puntos de cultura” en Brasil o la articulación de Mockus en Colombia funcionan como unos modelos de trabajo. Aquí lo que hace el Estado es recoger esas propuestas que vienen de la sociedad civil para visibilizarlas y darle una potencia mayor. Yo lo que creo es que la gestión cultural puede ser exitosa si se producen articulaciones entre el Estado, el mercado y la propia sociedad civil. Mientras hayan más articulaciones, la gestión será más fuerte y potente. Un proyecto estatal sin articulaciones puede devenir en un proyecto autoritario; un proyecto de la sociedad civil solamente pueder terminar en el monólogo. Yo creo que en la medida en que hayan más articulaciones, la gestión puede llegar a tener más impacto.
Diálogo: Es decir, ¿para que haya una gestión cultural exitosa debe haber una “fusión” de propuestas entre la sociedad civil y el estado?
Vich: La palabra “articulación” es quizás más precisa, porque no queremos que la sociedad se convierta en Estado. La sociedad tiene que resistir al Estado, siempre tiene que ser crítica. No se puede fusionar, aún cuando en el sentido utópico nos gustaría que el Estado se disolviera en la sociedad. Pero, por el momento, lo que necesitamos son articulaciones diversas.
Diálogo: ¿Entiende que las distintas escuelas latinoamericanas andan más cerca de lo teórico o de lo práctico en esta disciplina? La pregunta viene, pues entiendo sus textos como una invitación, hasta un grito de guerra quizás, a favor de la praxis sobre la teoría dentro del desarrollo de la gestión cultural como joven disciplina académica en Latinoamérica.
Vich: La gestión cultural en América Latina se va construyendo a partir de la puesta en práctica de distintos proyectos y de una reflexión sobre los mismos. Creo que en América Latina andamos a caballo entre las dos patas y el problema es que muchas veces estas dos patas no están muy articuladas. Por un lado, los académicos “discuten” y, por el otro, los activistas “hacen”. Hace falta mucha más comunicación entre ambos sectores. Lo que quiero decir es que necesitamos promover más diálogo entre académicos y activistas. Es importante que los activistas generen espacios de reflexión, es decir que repiensen sus estrategias y, a la misma vez, es importante que los académicos trabajen en proyectos de gestión. Es esencial también que las universidades estén abiertas para recibir a los activistas y trabajar con ellos y al mismo tiempo que se articulen con los académicos para repensar. El activismo puede ser mucha acción, mucha acción, pero tiene que haber un espacio para la reflexión y la academia debe brindar algunas herramientas para reflexionar sobre lo que se está haciendo.
Diálogo: Hablemos de lo que se supone sea la gestión cultural dentro del marco de los proyectos audiovisuales. Usted ha elaborado sobre los símbolos y la necesidad de usarlos para cambiar los lenguajes y, de esa forma, para cambiar las tendencias culturales a favor de, valga la redundancia, verdaderos cambios sociales. ¿Cómo pudiéramos aplicar esto a la gestión audiovisual, especialmente enfocado en asuntos que tengan que ver con música y documentales?
Vich: Bueno, yo diría que la sociedad contemporánea es una sociedad visual y auditiva. No es ya una sociedad letrada que se construya a partir de libros. Es una que se constituye a través de la imagen y el sonido, de la música. Lo que hoy hace la gente es ver cine y escuchar música. La música y la cultura visual son hoy los dispositivos centrales para la construcción política de los imaginarios, son los dispositivos centrales para construir sentidos comunes. La gente construye su visión del mundo a partir de las telenovelas que ve y las canciones que escucha. Por lo tanto, estamos hablando de dos sectores de importancia trascendental en la gestión cultural.
Ahora bien, el problema que veo con los documentales es que son un género que tienen poca difusión y al que le cuesta mucho trabajo volverse masivo. Por eso es importante pensar proyectos de gestión de circulación de la articulación con el estado, ahí hace falta. Es un género muy potente, pero con dificultad de difundirse, para eso se necesitan políticas culturales articuladas con el Estado; que se permitan meter los documentales en la televisión de cable abierto, meter los documentales en el cine, darle una difusión mayor.
Diálogo: Ante tantos intereses satélites que rodean la cultura de los pueblos, ¿es aún posible que la cultura sirva para provocar cambios sociales de manera orgánica y sin elementos contaminantes?
Vich: Bueno, muchos queremos creer que se puede. Tenemos que apostar tercamente a que sí. En algún sentido, el mundo contemporáneo se ha construido a través de la culturalización de la economía. La pregunta es entonces si la resistencia puede también estar culturalizada. La pregunta debe ser si la cultura de la calle puede responderle a la cultura del mercado: ese es el reto. En eso estamos.
Diálogo: En situaciones sociopolíticas particulares como la de Puerto Rico, una colonia que ondula a través de distintos tiempos y espacios a la vez que logra mantener su desenvolvimiento como nación, ¿cuál es la importancia de la cultura?
Vich: Lo que pasa es que en Puerto Rico se siente una diferencia muy clara entre la nación, la gestión del Estado y el verdadero poder político. Se trata del control como algo externo a la cultura y a la sociedad. La sociedad tiene una forma de desarrollarse y el Estado, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, camina por otro lado. En Puerto Rico parece sentirse una oposición grande entre “gobierno” y “nación”, una diferencia muy marcada. Se percibe un gobierno que tiene un poder grande detrás, un gobierno que no puede dejar de estar controlado.
Diálogo: ¿Se considera usted más un ente analítico y específico de la literatura o un teórico de los símbolos dentro de la amalgama de definiciones que le aplican al término cultura?
Vich: Yo me considero un profesor con una vocación interdisciplinaria en lo académico y con vocación política respecto del cambio social. Mi formación es en teoría literaria, pero mis intereses son múltiples: me gusta la poesía, me gusta la historia, la filosofía, el psicoanálisis, las ciencias sociales. Me interesa el conocimiento en general mucho más que las propias trincheras disciplinarias. Además, yo creo en la acción, en el compromiso político, en la chamba, en el trabajo terco. Pienso que siempre hay que intentar hacer algo, arriesgarse políticamente, siempre hay que sacar el pie.
Diálogo: ¿Cuál cree que es el futuro de la gestión cultural latinoamericana?
Vich: Como dije al inicio, yo veo que es un campo que efervece, un campo cada vez más dinámico. De hecho, muchos estamos comprometidos en que sea cada vez más protagónico, que sirva para contribuir a la transformación de nuestros países y los hombres y mujeres en general.