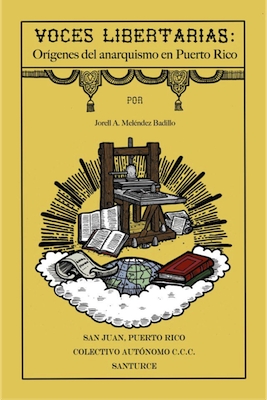En un reportaje para Diálogo Digital en marzo de 2013, Jorell Meléndez Badillo se describió como “investigador independiente, maestro de profesión, anarquista por convicción y punk rocker por diversión”. En ese momento, se encontraba en el proceso de publicar su primer libro Voces libertarias: orígenes del anarquismo en Puerto Rico, un proyecto que comenzó como su tesis de maestría en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Unas semanas antes, unas amigas y yo visitábamos el Episcopal Cathedral School, donde Meléndez fungía como maestro, casi un año después de graduarnos de esa institución. Al recibirnos, Meléndez nos contó las buenas nuevas: “Voy a publicar un libro pronto”. Sin duda, nos llenó de emoción y orgullo.
Y es que Jorell Meléndez Badillo, como maestro, impactó a cada uno de mis compañeros de alguna manera. Desde el primer día, enfatizó en la importancia del pensamiento crítico, el análisis de la realidad que nos rodea y nuestro intelecto como herramienta de cambio en nuestras respectivas áreas de estudio. Un maestro que no sólo nos hacia reír con sus ocurrencias y monólogos impromptu, sino también hizo que nuestras opiniones, alguna vez escondidas, se convirtieran en debates estudiantiles y para algunos, nuevas opciones de carreras profesionales.
Luego de la publicación de Voces libertarias, Meléndez se ha dedicado a cursar sus estudios doctorales en la Universidad de Connecticut y a traducir su libro al inglés, dejando atrás su función como maestro de historia y sociología de escuela superior y su rol como cantante y co-fundador de la banda punk Anti Sociales.
Meléndez Badillo conversó con Diálogo sobre su rol como maestro y lo que le depara su futuro como académico.
Diálogo (D): ¿Cómo comenzó su interés por el tema de la anarquía?
Jorell Meléndez (JM):Mi interés por el anarquismo surge de mi experiencia con los circuitos de música independiente en Puerto Rico, específicamente con el punk rock. Desde muy joven comencé a asistir a este espacio coloquialmente llamado “la escena” en donde coexistían varias bandas e individuos al margen de la música y la estética socialmente aceptada. Para un joven de 15 años lleno de angustias y una rabia la cual no sabía canalizar, el tener acceso a una contracultura, la cual estaba anclada en unos valores basados en la solidaridad y el apoyo mutuo, era algo muy impactante.
En un par de meses la pasión por esta música y nuevo estilo de vida me llevó a organizar varios conciertos y mi propia banda junto a un núcleo de amigos. Mi interés por conocer más sobre los aspectos históricos e ideológicos de esta contracultura me llevó a investigar sobre el anarquismo. No fue hasta que mi compañera en aquel entonces, y cordial amiga en el presente, Magaly Colón, me regaló un libro del erudito norteamericano Noam Chomsky que comencé a tomar el estudio del anarquismo con seriedad. La falta de una historia que trazara el impacto de dicha ideología en el devenir histórico de Puerto Rico me llevó a plantear las preguntas que guiarían mi investigación.
D: Como profesor siempre enfatizó su creencia de la inexistencia de la nacionalidad, ¿cómo se relaciona este discurso con la anarquía?
JM:Unos de los pilares ideológicos de la idea anarquista lo es el internacionalismo. Aunque existen varios debates sobre los orígenes de la teoría anarquista podemos afirmar que la manifestación moderna es producto de la apropiación de elementos claves en dos ideas decimonónicas: el liberalismo burgués y el socialismo. De la primera adopta la idea de la capacidad individual dentro de la sociedad y del segundo el aspecto colectivo e internacionalista. Es decir, no se reniega el aspecto geográfico y las manifestaciones culturales que pueden crear comunidades a través de procesos intersubjetivos sino que reconocen la creación de la idea de una nación y por ende, las manifestaciones nacionalistas y patrióticas como un elemento crucial en el desarrollo de una competencia innecesaria entre individuos.
Me parece curioso porque en Puerto Rico la izquierda “tradicional” siempre se ha identificado con el nacionalismo teniendo unas razones históricas muy concretas para ello. Aún así, cuando mis estudiantes captaban mis tendencias radicales siempre solían preguntarme si era “nacionalista” o “independentista” pero no lograban comprender cuando les comentaba que sí tenía ideas radicales pero que no creía en el concepto de la nación y mucho menos en el del nacionalismo. Solía contestarles con un cliché que me parece muy pertinente: “mi patria es la tierra y todas las mujeres y todos los hombres son mis hermanas y hermanos.”
Esto no quiere decir que reniegue la lucha en contra del colonialismo. Creo que el colonialismo es una de las expresiones de poder más violentas en la historia y que al igual que el desarrollo del capitalismo moderno, ha logrado transgredir el tejido social y afecta no sólo el plano económico y político sino nuestros cuerpos, nuestros deseos y hasta nuestra imaginación.
D: ¿Qué lo llevo a fungir como maestro?
JM:Comencé a estudiar pedagogía porque no sabía qué quería hacer con mi vida. Mientras llevaba a cabo mis estudios decidí dejar a un lado el ser maestro y dedicarme de lleno en la historia. Creo que la falta de trabajos dentro del campo de la historia con un simple bachillerato me llevó a fungir como maestro. Aún así, ha sido mi pasión por la historia lo que hizo que disfrutara cada minuto dentro del salón de clases. El poder compartir mis ideas y aprender de mis estudiantes fue una experiencia que cambió muchas de las perspectivas que tenía.
D:¿Qué lecciones aprendió de su tiempo como maestro de escuela secundaria?
JM:El salón de clases me llevó a desarrollar mi propia concepción sobre el intercambio de información entre individuos. Aunque reconocía las relaciones de poder que se desarrollaban en estos espacios, siempre intenté crear un ambiente democrático en donde se pusiera en tela de juicio los modelos pedagógicos impuestos por el Estado. Para mí fue una experiencia de vida muy bonita el reconocer que la historia no es simplemente el proceso investigativo sino que el aspecto didáctico es igualmente importante.
En algunas ocasiones experimenté con algunos modelos pedagógicos un tanto libertarios pero siempre lo hice con el consentimiento de mis alumnos. Esto incluía “asignaciones libres” o “clases sin guías” en donde cada individuo estaba a cargo de desarrollar su propia tarea y de dirigir la clase de acuerdo a su interés en el tema estudiado. No siempre fueron exitosas pero tanto los estudiantes como su maestro lograron convencerse de que podía crearse aprendizaje fuera de los modelos educativos coercitivos que hemos heredados de la revolución industrial.
D: Voces libertarias se traducirá al inglés, ¿qué espera de esta nueva edición?
JM:La edición en inglés tendrá un nuevo prefacio en donde contextualizo la obra pues aunque sigo estando muy orgulloso de la misma, hay algunos conceptos teóricos los cuales cambiaría para brindarle más profundidad al texto. Igualmente incluirá un capítulo adicional el cual intentará hacer un recorrido histórico de las manifestaciones anarquistas en el espacio local durante los últimos cinco años. El libro intentará presentar la obra a un público angloparlante el cual ha sido muy solidario con su publicación en español pero que desafortunadamente no han podido leerla.
D: ¿Qué puede decir del futuro de Anti Sociales?
JM:Esa pregunta tendrías que hacérsela a ellos. Como sabes, fundé Anti Sociales junto a Jan M. Albino hace más de once años. Fue una parte esencial de mi desarrollo como persona y estoy sumamente orgulloso de todo lo que logramos durante ese tiempo pero el cursar mis estudios no me ha permitido seguir con ellos. Los compañeros han decidido seguir con el proyecto y sólo espero lo mejor pues son las personas más comprometidas y hermosas que he conocido en toda mi vida. Pronto sacarán su primer disco de corta duración y tienen muchísimas tocadas en agenda, así que espero que haya Anti Sociales para rato.