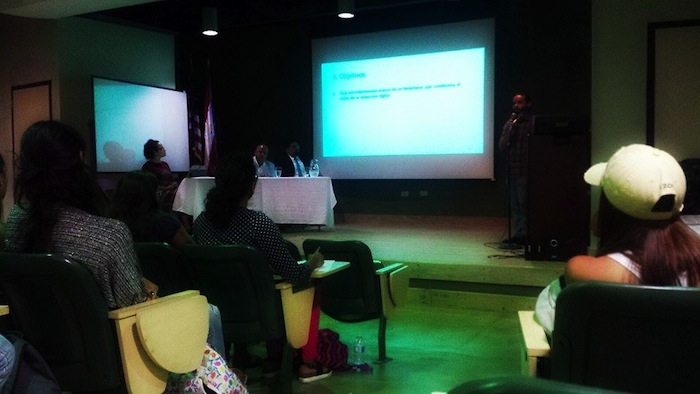¿Ciudadano o cliente? ¿Periodista o vendedor? ¿Escritor o tuitero? La imposibilidad de distinguir claramente estos pares de categorías es una de las consecuencias de la transformación de la palabra en la Internet.
Así lo concluyó un equipo de profesores expertos en la materia que ofreció la conferencia titulada La redacción digital en el siglo XXI: Información cultura y literatura, la semana pasada en el Anfiteatro del Nuevo Edificio de Ciencias (NEC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
En la actividad, auspiciada por el Departamento de Estudios Hispánicos (DEH) de esa institución, los doctores Maite Ramos Ortiz, Mario Roche Morales y Héctor Aponte Alequín abordaron desde esas tres perspectivas las dimensiones en que la redacción en la web ha adquirido sus propios rasgos definitorios, así como sus repercusiones estéticas y sociales.
“Robots” de la redacción
Aponte Alequín abrió el debate al resumir los resultados preliminares de una investigación que realiza en torno al fenómeno del Search Engine Optimization (SEO) en el español y su influencia en la producción de textos digitales. La Optimización para los motores de búsqueda, como se denomina este concepto en español, implica optimizar los sitios web para que los buscadores sean capaces de organizarlos e interpretar el contenido, de manera que se sitúen en posiciones relevantes en los resultados de búsqueda en Google o Bing, por ejemplo. Este fenómeno complejo es muy evidente en el periodismo digital.
El conferenciante expuso las reglas básicas para la redacción digital con SEO, entre ellas el uso de palabras generales, la elusión de subordinaciones –excepto en títulos–, la alteración de la morfosintaxis de las oraciones, la inducción de errores en nombres y la repetición intencional de algunas palabras clave. Para que los estudiantes tuvieran una idea clara de la enorme influencia de este fenómeno, dio un ejemplo propio como periodista sobre la regla de tener menos corrección en vocablos como nombres propios.
“En ocasiones tenía que cometer errores a propósito para provocar que, por ejemplo, si alguien buscara ‘Rianna’ (la artista pop Rihanna) sin la ‘h’, se topara con el artículo”, expresó el profesor del DEH en Cayey y de los programas graduados de Lingüística y Traducción de la UPR, Recinto de Río Piedras.
“Los periodistas se topan con este fenómeno, aunque no estén de acuerdo. El objetivo del SEO es priorizar la búsqueda y que la nota sea mercadeable. Esto es lo que ocurre en el trasfondo”, alertó.
Compartió algunos títulos de noticias de BBC Mundo y Primera Hora como evidencia de la alteración en la sintaxis. “Cada lengua tiene una sintaxis específica sin que se pierda el sentido”, dijo. Asimismo, añadió que se han encontrado nuevas estructuras que siguen otras reglas del SEO, como las pasivas en los títulos y la hipernominalización. “Convertir verbos en nombres aumenta las probabilidades de que aparezcan en los primeros enlaces de búsqueda para darles promoción a las páginas web”, indicó citando su investigación.
Terminó su charla con las siguientes palabras: “No se sabe si el SEO provocará un impacto en la redacción (en general, no solo digital). Los próximos pasos son investigar qué influencia tiene esto en revistas y en papel, y hasta qué punto llega esta ‘robotización’ en las redacciones humanas”.
Blognovela y tuiteratura
Por su parte, Ramos charló acerca de la Creación literaria en los medios sociales argumentando que el SEO es una complicación en el proceso de redacción digital, pues se debe tomar en cuenta un título que sea atractivo, que incluya palabras clave que aparezcan en la anatomía del post (publicación digital), y que contenga hiperenlaces e imágenes. De igual manera, un número exacto de caracteres. “Quien dice que es fácil, le contesto con una sonrisa”, declaró.
Tomó de modelo el primer cuento que publicó en “Medium”, Dolor de cuello. Dijo que la palabra “cuello” se repite varias veces, y que tiene más visitas que Ironía vital, debido al ajuste a las reglas de los motores de búsqueda. En ese sentido, señaló que “hay que tener piel dura para enfrentar cualquier interpretación de los lectores”, pues la persona se enfrenta a comentarios y críticas de manera constante.
Luego describió dos corrientes literarias que han surgido. Una es la llamada blognovela. “Los blogs constituyen una historia”, expresó. Esta se caracteriza por ser el blogger el protagonista de la historia, tener pocos personajes, títulos breves y cronología invertida. “Esto último significa que el lector empieza por donde prefiera”. Presentó como ejemplo Angélica furiosa, de Marta Aponte Alsina.
Por último, la profesora del DEH compartió una nueva tendencia en la red social Twitter, la llamada ‘tuiteratura’, que tiene como fin narrar una historia en tuits, con o sin título. La también investigadora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua ofreció como ejemplo a Margarita del Brezo y al estudiante de la UPR en Cayey, Emmanuel Muñoz Coreano (@segunmanu). Además, mencionó las siguientes reglas para los tuits literarios: título, historia completa, corrección ortográfica y etiquetas.
Insustituibles los libros
La narrativa transmediática en la era del narrativo digital y los procesos de socialización cultural, fue el título de la conferencia de Roche Morales. El catedrático del Recinto de Río Piedras, inició con el hecho de que ahora son las personas quienes, por medio del celular, desarrollan una supercultura; es decir, son los “protagonistas”, lo cual ha tenido un impacto en el medio periodístico. “¿El periodismo te trata como cliente, consumidor o ciudadano?”, cuestionó retóricamente al público de estudiantes de la UPR en Cayey, que llenó más de la mitad del Anfiteatro.
El también actor dijo que el modo en que se comparte el contenido periodístico no necesariamente aporta el contenido que se necesita, sino el que se quiere escuchar o leer. A su vez, planteó que el periodista no decide solo qué publicar, porque la gente tiene un peso en esta decisión. “Ahora está la opción de comentar, especialmente en las redes sociales. El periodista tiene que leer los comentarios del público le guste o no”, puntualizó el director del Programa de Estudios Interdisciplinarios del recinto riopedrense.
Muy a menudo las personas comparten su opinión en plataformas como Facebook y Twitter. Sin embargo, en múltiples ocasiones los cibernautas puertorriqueños convierten su diálogo en una discusión visceral y no se construye un debate público, relató el profesor de periodismo y teoría de la información en la Escuela de Comunicación de la UPR. Esta dinámica se diferencia de la que ocurre en otros países, en los que se creó la figura del moderador, que consiste en un periodista que modera y dirige el debate para que la gente aporte ideas constructivas, informó.
“La manera de entender los medios no es la misma que del siglo XX. Estamos en una etapa en que la gente quiere estar más comunicada”, dijo Roche Morales. Recalcó que, de todos modos, hay necesidad de desconectarse y tomar un libro para desarrollar la imaginación, pues esta juega un papel importante en la búsqueda efectiva de empleo.
“Uno de los más importantes desafíos es desarrollar la capacidad de interpretar y comprender lo que se lee y romper la brecha digital. Muchos en realidad no saben leer lo que está en lo digital”, concluyó.
La autora es estudiante de Estudios Hispánicos, UPR Cayey.