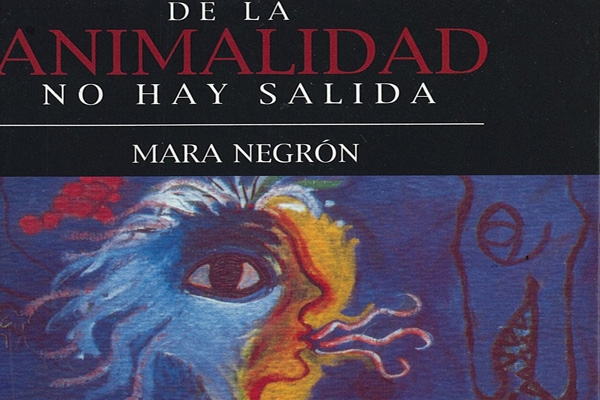En momentos en los que el uso de la palabra es fundamental para la democracia retomamos la entrevista con la profesora Mara Negrón sobre su libro De la animalidad no hay salida.
-¿Se considera una escritora posmoderna?
Mara Negrón: Estamos en una época posmoderna, eso quiere decir muchas cosas: que nos encontramos en un proceso de transformación de nuestra relación con el espacio y el tiempo, empezando por el advenimiento de las nuevas tecnologías, que han transformado completamente nuestra relación con el mundo fenomenal y a su vez ha habido una transformación de lo que los filósofos han llamado también la metafísica, es decir que hemos cambiado también nuestra relación con el mundo de la trascendencia y en ese sentido sí vivimos en una época posmoderna. Yo no puedo no participar de ese mundo posmoderno. Yo me formé en Francia y estuve en contacto con los autores post estructuralistas, así es que todo lo que yo hago, pienso y escribo de alguna manera está marcado por el post estructuralismo francés. De este lado del Atlántico a esos autores se les ha llamado posmodernos y en ese sentido sí tengo esas influencias.
-Hay quien dice que el posmodernidad es críptica e indescifrable. Quizás tenga que ver con que si a veces es difícil dominar una sola disciplina imagínese dominar varias que es lo que al fin y al cabo propone…
MN Son estilos de escritura, yo no le atribuyo eso a ningún tipo de movimiento histórico, en este caso a la posmodernidad. Recientemente leí a Kant con mis estudiantes y Kant es bastante complejo y hermético, y no era para nada posmoderno, era ilustrado. Así es que eso no es una característica per se de la escritura posmoderna. Hay pensamientos que son pensamientos difíciles, pensamientos herméticos, pero yo no le atribuyo esa característica intrínseca a la posmodernidad. Además que hablar de posmodernidad es hablar de mucho autores, con una gran diversidad de escrituras, de pensamientos y de acercamientos al mundo, por lo tanto ¿en qué escritores, o en qué filósofos están pensando, cuando dicen eso?, ¿estamos hablando de Gotard, estamos hablando de Derrida, de quién estamos hablando? Hay una complejidad, pero las escrituras y pensamientos que nos han marcado son escrituras y pensamientos complejos… La posmodernidad, como intenta una apertura de fronteras, de pasar de una disciplina a la otra, eventualmente supone alguna dificultad, pero cualquier disciplina o entrar en la obra de cualquier pensador, exige familiarizarse con su vocabulario, con un concepto…
-Usted hace una invitación a una lectura gozosa puesto que su escritura también confiesa que ha sido gozosa. Y dice haber escrito en desorden, y lo celebra…
MN Reivindico ahí el goce porque me he dado mucha libertad, incluso dentro de lo que sería la disciplina de la que parto. Yo me formé en literatura comparada y si bien soy un lectora de literatura y escribo literatura, no me privo de ir a otros autores y pensadores y constituir un corpus de ensayos muy heterogéneo, propio de un recorrido que tiene que ver conmigo, con mis intereses, con mi mis preocupaciones, como escritora, como pensadora y como alguien que vive en Puerto Rico. Cuando uno prepara clases para la universidad, se supone que respetemos una ciertas cronologías, y tenemos que ser pedagógicos, pero cuando me siento en la silla de escritora, incluso los mismos textos que he trabajado en la universidad con mis estudiantes vuelven a mí de otra manera. Ahí ya no tengo el compromiso pedagógico y entonces me doy mucha más libertad pare leer en el orden que yo quiero y practicar, comentar, de la manera más libre posible. El goce o la alegría que uno puede experimentar es que hay un sentimiento de gran libertad hacia la escritura. –
¿Entonces para usted la escritura es eso, un ejercicio de libertad?
MN Hasta cierto punto sí, aunque la palabra libertad es una palabra que uno tiene que utilizar con mucho cuidado. Hoy día sabemos, después de la posmodernidad, hasta qué punto no somos sujetos soberanos y que no hay tal cosa como una libertad plena. Yo comparto todo eso, creo que es pertinente desde el punto de vista político e incluso existencial. Pero creo, de forma general, que la escritura, sea en forma de ficción o escritura crítica como es este caso, se hace con gran libertad, porque uno se ausculta a un mismo leyendo, y descubre universos inmensos leyendo a otros escritores. Ahí hay una sensación de gran libertad. En el texto de Kafka que trabajo en este libro, Las investigaciones de un perro, le cogí mucho amor a ese perro porque lo que está buscando ese perro, al final es una palabra, que Kafka podría decir pero que a la vez es difícil de decir y sólo la menciona en un momento dado, y es la palabra libertad. Kafka sabe que no existe, pero el perro presiente que el camino que ha tomado le da un cierto sabor de libertad.
-Hábleme de la división del libro: la animalidad, el cuerpo y la ciudad. Cada uno de esos temas es motivo de reflexión…
MN He dado cursos en la universidad sobre la animalidad, sobre bestiarios literarios y son cursos de gran enfoque filosófico sobre la representación del animal. Lo que uno descubre trabajando sobre la tradición occidental es que la percepción antropológica de la definición del hombre, o del humano, no se ha hecho sin ir, de vez en cuando, a mirar al animal como si fuera una totalidad, para reafirmar la humanidad el hombre, en detrimento del mundo, -si es que hay un mundo en el animal-. He trabajado eso con mis estudiantes en cursos y también lo he trabajado leyendo a autores en particular. Empecé leyendo todos esos ensayos. Estuve mucho tiempo leyendo a Kafka, no solamente por la influencia que ejerce sobre mí su literatura, sino porque yo quería hacerlo de una forma académica. Me di la tarea de hacer un trabajo de investigación, trabajar lo textos en alemán y como yo no trabajo el alemán dependía de traductores y de verificar algunos detalles del texto de Kafka, que me interesaban. Así es que durante un tiempo se fue configurando un corpus de textos y de intervenciones que giraban entorno al problema de la animalidad. No he pretendido hacer un ensayo filosófico sobre el animal, me interesaba más bien ver por dónde viene el animal, por dónde sale la garra del animal. Una segunda parte de ensayos que ocurrieron casi simultáneamente en distintos momentos por algunas intervenciones que me habían pedido, fue un corpus de textos sobre escritoras mujeres o que abordaban el tema de la diferencia sexual de género, vi que ese corpus lo podía agrupar bajo el título de cuerpo. Más que escritura femenina, era más bien sobre el cuerpo porque quería insistir en el hecho de que no abordaba simplemente escritoras mujeres sino problemas de escritura más complejos. Una última parte del texto fue sobre la ciudad, porque me vi envuelta con gente que estaba trabajando sobre ciudad. Todo ese tópico de la ciudad me llega cuando escribí una novela que se llama Cartago donde me planteo el problema de la ciudad.
-¿Qué caracteriza la animalidad de la que usted parte?
MM Quien me orienta en primera instancia a trabajar sobre animalidad es Jacques Derrida. Tiene una conferencia que se llama “L’animal autobiographique que donc je suis”, “El animal autobiográfico que yo soy”. Leyendo su trabajo me di a la tarea de trabajar sobre la animalidad y empecé a leer otros autores. Lo que me interesa es reconstruir la idea de una separación absoluta entre lo animal y lo humano, volver a restituirle lo animal un cierta grandeza poética, y aunque yo no hice eso en el libro podríamos eventualmente comparar las miradas de los filósofos y las literarias sobre el animal y darnos cuenta de que hay unas discrepancias enormes. Con frecuencia los escritores, ponen a animales a hablar en sus textos, o dejan a los animales entrar en sus textos, como es el caso de Kafka, y lo hacen mirando al animal, o dejándose mirar por el animal. A mí me interesa la posición del que se deja mirar por el animal, como si éste también fuera inmundo, aunque Heidegger lo defina como “pobre mundo” -lo que es interesante, porque Hedeigger no le da la posibilidad de tener un mundo-, y en ese dejarse mirar por el animal hay textos literarios y filosóficos donde se menciona a animales sin embargo no son textos sobre la animalidad. Los textos de animalidad son textos donde el animal entra y es otro, que nos mira. Nosotros nos vemos o nos dejamos mirar por esa mirada animal, sin pretender apropiárnosla.
-Me parece interesante cómo desarrolla el concepto “incomunidad”… y cómo, en el caso de Dogville, la película de Lars Von Trier establece que esa “inconmunidad” de ficción es también un animal…
MN La “incomunidad yo la tomo del libro de Juan Dúchense, Fugas incomunistas del cual hice una presentación. Me di cuenta de que hay una recurrencia en Juan Duchesne que cada vez que va a elaborar conceptos él recurre al “in”, a ese prefijo. Ahí le descubro una cierta garra de animal, porque pienso que su pensamiento en el Puerto Rico contemporáneo es un pensamiento que molesta, a veces que muerde, … y eso me gusta. Duchesne en su texto, hace un trabajo sobre la película de Lars Von Trier. ¿En qué sentido el animal puede representar un cierta incomunidad, es decir no una comunidad planteada en el sentido tradicional, que nos reúne a todos, en la que todos somos iguales, harmónica,… sino una comunidad que es una acumulación de diferencias y donde yo no pretendo apropiarme de la otredad del otro. Y una vez más, me parece que la metáfora del animal recoge todo eso porque al final de la película, lo que queda es ese perro que no habla, pero posee profundidad. En la película ese individuo que es un filósofo, que va a destruir la belleza del personaje central, el personaje femenino, lo hace porque ella es la extranjera absoluta. Eso es lo que la comunidad no puede tolerar. En esa extranjeridad, hay una cierta felicidad. Incluso el hecho de el pesonaje femenino se tenga que prostituir, no ataca su otredad, y eso yo lo asocio al animal. Para mí ese perro que queda en Dogville es una metáfora de lo que está ahí que está con nosotros sin que necesariamente sea nosotros, ni nos entienda.
-El cuerpo que usted analiza en sus ensayos es el cuerpo femenino, ¿porqué?
MN En uno de los ensayos empiezo con una cita de Blanchot: “yo he conocido seres bellos” y dice él, “casi siempre mujeres, que le dicen que sí a la vida y no a la muerte”. Ese decir sí a la vida, si bien Blanchot no dice que lo femenino es la vida, lo asocia casi siempre a las mujeres. Derrida tiene un texto que comenta ese texto de Blanchot que se llama la Ley de Género, y dice es que nosotros siempre producimos la ley de género, que cuando hay que producir una ley, el género se produce en ese instante. Y jugando con ese mensaje también dice que todo lo que quiere decir bello y decirle sí a la vida, también puede ocupar ese posicionamiento, que es discursivo pero también es un posicionamiento ante el mundo y ante el otro. Por ahí me interesa abordar el asunto del cuerpo, y abordar el problema de la feminidad de la escritura, a través de escritoras que manejan lo femenino a partir de una forma más compleja, que no es oposicional. No se trata de oponer el hombre y la mujer, como lo femenino y lo masculino como propiedad intrínseca del sexo biológico, sino más bien fijarse en las posiciones libidinales y en las posiciones discursivas. Si bien en contextos político muy precisos es muy importante decir “yo soy una mujer” y obtener derechos creo que también existen espacios donde la identificación sexual es mucho más ambivalente. Y los procesos creativos son en ese sentido aleccionadores.
-O sea que el cuerpo condiciona la escritura…
MN La escritura es cuerpo, es texto. Pero una vez más cómo eso se dice y se escribe en el lenguaje está marcado por la cultura. Lo que producimos a través de la escritura como cuerpo es sexual, pero de forma muy compleja. El semestre pasado trabajé el famoso monólogo de Molly Bloom, de Joyce y mis estudiantes jóvenes que lo leían por primera vez se asombraban por la capacidad de James Joyce de haberse imaginado la sexualidad femenina. Me interesa la creación y la escritura en tanto y en cuanto lo que parece fijo respecto al punto de vista social, cuando salimos a la calle y nos definimos esas escrituras identificatorias son mucho más complejas. Tiene mucho que ver con lo dice Judith Butler, que el género se performa, se actúa, no es pues una cosa fija.
-Me gustó mucho el artículo sobre Nilita Vientós Gastón, ese análisis que usted hace sobre el cuerpo literario de Nilita pero también el cuerpo vestido de Nilita, de sus atuendos excéntricos…
MN Ese ensayo fue una invitación de la casa de Nilita Vientós Gastón y sugerencia de Rubén Ríos Ávila. Yo conocía el trabajo de Nilita, las revistas, había leído alguna que otra cosa, pero no con detenimiento, ni sistemáticamente como hice para preparar aquella conferencia. Me senté a leer periódicos, columnas, porque no la conocí personalmente… y me llamó mucho la atención que cada vez que se hablaba de ella no sólo se hablaba de su corpus gran dama de las letras en Puerto Rico, de las revistas y de sus luchas, porque Nilita es un personaje extraordinario en términos de lo polémica que era…sino que me llamaba la atención que la gente se fascinara también con los sombreros de Nilita, con los trajes de Nilita, y me fui dando cuenta que eso era parte y de que no podía hablar de su labor como periodista o como crítica sin tomar en cuenta que ella había construido un personaje. Ella es un especie de preciouse ridicule, pero en el buen sentido. La precieuse maravillosa que lleva muchos atuendos que son significantes, en definitiva, que son textos. Ella llama la atención diciendo: “soy una mujer de letras, que vivo para leer, y dejándome leer por el libro, y mis atuendos son parte de eso”. A la vez mi intención era rescatar un pasado de las letras en Puerto Rico de mucha ebullición. Los índices culturales de Nilita son joyas periodísticas y sus revistas son grandes revistas de la literatura latinoamericana y mundial. Es un trabajo que habría que retomar y dedicarle mucho tiempo, porque esas revistas son una mina para la crítica literaria. Hoy día los que tratamos de hacer revistas y publicar tenemos ese bagaje y yo quise recuperar esa herencia de las letras en la ciudad. Aunque esas letras en la ciudad murieron, porque la relación de Puerto Rico con la literatura es problemática. ¿Hasta qué punto las escuelas públicas tratan de hacer un trabajo sistemático para que la gente se reconozca en la literatura? ¿Hasta qué punto los medios noticiosos fomentan la creación literaria?
-¿Eso tiene que ver con el ensayo en que establece que San Juan es un ciudad que no existe y de cómo eso afecta directamente a la literatura?
La literatura y la ciudad moderna, que sería la ciudad europea del siglo XIX y que está muy asociada al flâneur, al caminante. Porque ahí sucede algo que no sucede en el carro y es justamente la creación del espacio ciudadano. Todos estamos en un espacio público compartiendo sin ser familia, sin que nos conozcamos y ahí hay una interacción de diferencia, de la extrañeza del otro circulando en la gran ciudad. Para mí la experiencia de la ciudad está asociada a la caminata y parte de la experiencia estética de forma general, la literatura, el arte y la fotografía están asociadas a la intensidad de ese caminar, de ese sujeto que va recorriendo pedazos de la vivencia y que le da una forma estética a través del arte.
-Usted habla de ese caminar como una experiencia del cuerpo, primitiva y libidinal. Si el puertorriqueño no tiene esa experiencia ¿qué impacto social recibe?
MN Recibimos un impacto cotidiano. Pienso sin exagerar que la violencia que experimentamos de muchas maneras en parte tiene que ver con la mala organización del espacio urbano por el cual transitamos. El carro es un objeto maravilloso incluso como objeto estético, pero vivimos encerrados en él y no tenemos contacto con el otro. Además el espacio urbano está configurado para él. En Puerto Rico están despareciendo las aceras, no hay peatones. Y al transitar por la noche a diferencia de otros lugares donde hay ciudad, como América Latina, en el Caribe donde hay gente por la calle, vemos a un Puerto Rico desolado. El espacio urbano está vacío y ese vacío se llena de otra manera. Nuestro espacio urbano no permite desahogo. La líbido no desaparece, se va otro lugar y se va transformando en pulsión de muerte, de eso hablaba Freud, se transforma en una líbido violenta.