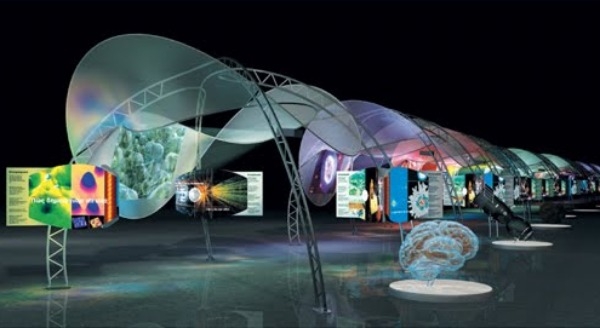Recientemente, fue presentado en el Institut d’Estudis Catalans (IEC) el libro Los públicos de la ciencia: Expertos y profanos a través de la historia de Agustí Nieto-Galán como parte del ciclo “Comunicar la Ciencia: Placeres y Obstáculos de la Narrativa Histórica”. El autor es ingeniero químico, licenciado y doctor en Historia, e historiador de la ciencia de profesión. Ha publicado numerosos artículos de investigación y ha sido editor y autor de varios libros. Actualmente es investigador ICREA-Acadèmia, profesor titular de historia de la ciencia y coodinador del Máster Interuniversitario en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Aunque Los públicos de la ciencia aún no ha sido publicado, está prevista su aparición en 2011 en la colección “Ambos Mundos” de la Editorial Marcial Pons. El libro presenta un trabajo académico sólido y riguroso que tomó muchos años (1994-2010) y fue motivado luego de que el autor realizara estudios postdoctorales en Oxford (1994) y estableciera un proyecto sobre el tema, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El trabajo presenta una amplia historiografía, influenciada por autores clásicos y contemporáneos. En síntesis, el autor propone a sus lectores que “otra cultura científica es posible”.
¿Podría explicarnos a qué se refiere con el título del primer capítulo, El malestar de la cultura científica?
El malestar significa que a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la II Guerra Mundial ha habido un esfuerzo muy grande – desde el punto de vista económico, intelectual, institucional – en integrar la ciencia en la cultura para extender el conocimiento científico a la población en general, cuyo resultado ha sido más bien cuestionable. El resultado no parece ideal. Es que seguimos creyendo que “bueno, la gente no sabe de ciencia”, “es que tenemos que promocionar la cultura científica”, en cierta manera integrada a la cultura. Ese malestar es como un lamento, por eso el título del capítulo. Es un intento de identificar que hay un problema y el espíritu del libro es intentar utilizar la historia, no para solucionar este problema sino, para ayudarnos a pensarlo.
¿A qué tipo de audiencia va dirigido su libro y cómo esto influenció la estructura del libro?
El libro intenta llegar a una audiencia amplia. Espero, primero, como historiador de la ciencia, poder dialogar con otras disciplinas humanísticas ya que el libro integra buena parte de los debates de la historia cultural. No descartaría a los científicos profesionales. Me interesa intentar un diálogo con los divulgadores de la ciencia, entrevistadores, periodistas científicos, historiadores de la ciencia, y los profesores de ciencias. Es decir, aquellas personas cuyo trabajo fundamental consiste precisamente en transmitir conocimiento científico.
¿Se había realizado este tipo de esfuerzo anteriormente?
A nivel de síntesis, no. Para públicos de habla castellana, menos. Uno de los objetivos del libro es precisamente presentar el problema de la historia de la divulgación o el problema de la comunicación científica en clave histórica, integrando debates internacionales que se están desatando en el mundo anglosajón. De hecho, es un intento riguroso de sintetizar ideas que se han desarrollado entre los últimos veinte o treinta años en los Estados Unidos y el Reino Unido, algunas en Francia y Alemania, e integrarlas en un texto en castellano para que pueda ser leído por muchas personas.
¿Cuál es la hipótesis y la propuesta en general?
La hipótesis es que ese supuesto malestar de la cultura científica – que se insinúa en la introducción – lo hemos heredado en la segunda mitad del siglo XX, como una manera de plantear la comunicación científica que no acaba de funcionar. Esa manera tradicional, conocida como el “modelo del déficit”, que parte de la idea de que unos pocos expertos están siempre en superioridad epistemológica respecto al resto de la población; y que ellos deciden qué se divulga y qué no, en qué medida y cómo. De hecho, la historia – tal como lo muestra el libro – lo que nos enseña es que este malestar está vinculado con una manera de divulgar la ciencia que ha sido errónea y desenfocada. Por eso el libro intenta revisar el pasado y mostrar numerosos ejemplos en los que vemos que esta separación que se ha pensado tan rígida entre “expertos y profanos” o esa distancia epistemológica, entre los que saben y los que no saben, no es tan evidente.
Las lecciones que podríamos sacar es que miremos la historia para darnos cuenta que el conocimiento científico se ha construido a partir de negociaciones, en las que personas aparentemente insignificantes o irrelevantes, han tenido un papel importante. A partir de las nuevas miradas que realizan surgido de la historia podemos proponer una manera nueva de comunicar la ciencia; una forma mucho más horizontal, más democrática y más participativa. De hecho el libro comienza explicando el “modelo del deficit”, y culmina con la propuesta del “modelo participativo”.
Mencionó que cierra el libro con el “modelo participativo”, ¿Qué es el modelo participativo?
Es una interpretación que algunos considerarán polémica y otros excesivamente optimista; pero, la idea sería que si se analizan temas actuales como, por ejemplo, el cambio climático, otras controversias medioambientales, el debate sobre los alimentos transgénicos, cuestiones sanitarias, de enfermedades o de salud, el sida, o la epidemia de la gripe A y toda la controversia del año pasado alrededor de las vacunas; analizando estos temas es imposible realmente anclar la autoridad científica en unos cuantos expertos. Es decir, sí hay un debate mucho más amplio en la sociedad, las decisiones que se toman para luchar, para corregir, o para orientar estos problemas más contemporáneos, siempre incluyen a protagonistas que van más allá de los supuestos expertos.
Nunca un informe científico, de un experto, es suficiente para explicar cómo se toman las decisiones. Eso sería el modelo participativo. Tomar en cuenta los diferentes sectores de la sociedad; observar que existe una multiplicidad de protagonistas que deben ser tomados en cuenta. Si no integramos todos estos protagonistas, nunca vamos a entender por qué se toman las decisiones en un sentido u otro. Por ejemplo, ahora mismo es muy difícil entender el tema del cambio climático y por qué no se ponen de acuerdo.
En síntesis, otro tipo de cultura científica es posible. Esa nueva cultura científica tiene que integrar epistemológicamente la opinión de los supuestos profanos de una determinada materia – por ejemplo ciudadanos, ecologistas, otros sectores similares – y se debe entender que contribuyen a la propia construcción del conocimiento. Por ejemplo antes de abrir una línea de investigación nueva se debe discutir con actores que hasta ahora no habían sido tomados en cuenta, o que quizás se han contado pero sólo para informar.
Tal como menciona, el tema de los supuestos expertos y profanos es constante en su libro y explica que es algo complejo ¿podría explicar esta complejidad?
Expertos y profanos serían como dos polos, uno alejado del otro. A través de los ejemplos históricos prácticamente resulta difícil identificar donde empieza y donde termina el uno o el otro. Por ejemplo en la Ilustración, pues, hubo unos filósofos naturales que hacían experimentos de electricidad. Al final del experimento, el público que lo presenciaba les hacía preguntas sobre qué pasaba realmente ahí; y en principio eran personas de un buen nivel cultural pero que podrían ser considerados según el modelo clásico como totalmente ignorantes o “profanos”.
Posteriormente, en el siglo XIX, en muchos actos de comunicación científica se observa como personajes aparentemente insignificantes – desde el punto de vista epistemológico – contribuían al debate. Por ejemplo, en el caso de la química, hubo estudiantes en el siglo XIX, que participaban y comentaban sobre los experimentos. A raíz de eso el profesor modificaba su libro de texto.
El tema puede ser complicado porque, de hecho, se trata de que nosotros somos las dos cosas al mismo tiempo. Experto y profano va a depender del papel que uno juega en la sociedad. Es decir, yo puedo hacer el papel de profesor en la universidad y ahí soy un experto; pero si me voy a una conferencia de nanotecnología, tema sobre el que no tengo experiencia, allá paso a ser un profano, pero mi conocimiento interacciona con la del experto. En la misma persona se van jugando los mismos papeles de expertos/profanos y los jugamos cada día pero también a lo largo de la vida. Se debe tomar en cuenta, además, la idea de retroalimentación positiva entre los expertos y profanos. Por eso, la construcción del conocimiento es una negociación y un intercambio de conocimiento continuo entre diversas personas.
¿Cómo debemos repensar el conocimiento científico?
La idea es que lo pensemos de una forma mucho más dinámica, mas de interacción mutua y que tenemos más protagonistas de lo que tendemos a pensar. Debemos extender la lista de protagonistas más alló de los que estamos acostumbrados a acudir. En la historia de la ciencia parece que el conocimiento se hubiese construido por unos grandes nombres. Quizás después se le añaden otros; pero, siempre son complementarios.
Según la visión tradicional, los grandes nombres son los supuestos depositarios de los grandes paradigmas, teorías y descubrimientos. Por eso propongo que la historia de la ciencia tiene que enriquecerse de aproximaciones como la historia cultural, la sociología, o la antropología. Tiene que beber también de otras fuentes para enriquecer su propio discurso disciplinario.
El capítulo final titulado “La ciencia democrática” explica por qué es imprescindible avanzar hacia una construcción del conocimiento más democrático, para que se pueda integrar más voces en su propio desarrollo. Parece claro que la autoridad de expertos – esta idea un poco ingenua del siglo XX de que el científico es el depositario de la “verdad”, la “objetividad”, que además es “neutral”, que no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre acontecimientos humanos, que se reflejó de alguna manera en la Guerra Fría y en la II Guerra Mundial – actualmente no funciona.
Por eso debemos intentar desarrollar un nuevo modelo en el que seamos capaces de integrar más voces. Eso sí, siempre tomando decisiones. No significa que todo vale. Cualquier voz no es igual de relevante. En cada caso habrá competencias y disputas. Sin embargo, a pesar de que eso seguirá existiendo, tenemos que integrar a más protagonistas. En síntesis, el conocimiento circula y hay que tener en cuenta a sus múltiples emisores.
La autora de la entrevista tiene estudios graduados en Historia de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente investiga y estudia en Barcelona. Desea agradecer a Matiana Gónzalez las sugerencias en la preparación de la entrevista.