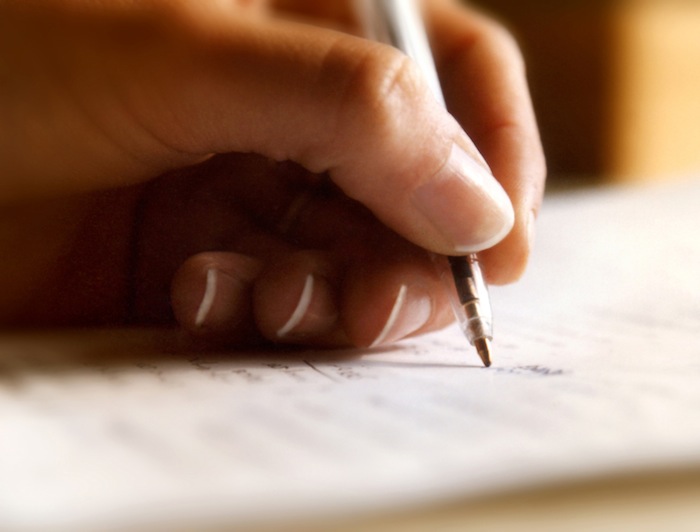Por: Fernando Feliú Matilla
En La tentación de lo imposible, Mario Vargas Llosa indica que la obra del escritor francés Víctor Hugo es tan amplia y tan profunda que podría definirse como oceánica. Si los criterios esgrimidos por este escritor peruano son la variedad y profundidad, entonces, el mismo adjetivo podría utilizarse para definir aquellos temas o aspectos que por su complejidad innata suponen un complejo análisis. La relación entre la literatura y el periodismo sería uno de esos tema oceánicos. De este amplio mar de encuentros y desencuentros, me gustaría centrarme en el análisis de dos aspectos específicos que ayudan a comprender mejor los tangencias y divergencias entre estos dos discursos en el Puerto Rico decimonónico. El primero es la importancia y significación para la historia de la literatura puertorriqueña de dos poemas, “Las coplas del jíbaro” y “La flor y la mariposa”, y el segundo, la participación de los intelectuales en la formación de un discurso de identidad nacional.
Debemos recordar antes que nada que en Puerto Rico la literatura surge del periodismo. Desde que apareciera el primer periódico, La gaceta de Puerto Rico, una especie de boletín oficial del estado, muchos periódicos fueron incorporando poemas y breves narraciones anónimas en sus páginas. Así fue afianzándose lentamente nuestra incipiente literatura y en el proceso, la literatura y el periodismo quedaron vinculadas irremediablemente. Ejemplo de esta unión, es el primer poema de la literatura puertorriqueña, me refiero a “Las Coplas del jíbaro”, aparecido en 1821 en el periódico El investigador. En este poema un autor anónimo utiliza una voz poética en primera persona que imita la oralidad jíbara para comentar en tono irónico, las libertades de la Constitución española de 1812, popularmente conocida como la Pepa.
El título del poema adelanta el que será el personaje paradigmático de la literatura insular hasta mediados del siglo XX: El jíbaro. Pero una cuidadosa lectura, revela que la pretensión del autor era apoderarse del lenguaje oral del campesinado. Por intentar imitar el habla campesina, “Las coplas el jíbaro” prefigura el acercamiento con el que muchos autores cultos abordaron la reconstrucción textual de la cultura popular. En este proceso, lo culto se mezcló con lo popular, lo oral con lo escrito, la civilización con la barbarie y, naturalmente, la literatura con el periodismo. Piensen en El Gíbaro de Manuel Alonso, de 1849, o en La charca de 1894, y ya en el siglo XX, La carreta en la que René Marqués recurre a la oralidad campesina como seña de identidad de la emigración del campo a la ciudad.
“Las coplas del jíbaro” posee otro rasgo esencial. Es un poema que anticipa el tono carnavalesco que aparece en buena parte de la literatura puertorriqueña. En este poema, la voz poética se encamina a un pueblo a “celebrai” la Constitución comiendo “lichón” en casa de un amigo. La Constitución se convierte en pretexto para una fiesta. La predisposición a lo festivo también se aprecia en la novela naturalista, La charca, y en el siglo XX, en La guaracha del Macho Camacho o La renuncia del héroe Baltasar y La noche oscura del niño Avilés, en las que los personajes comen y beben sin mesura. Por estas razones, me atrevo a decir que “Las coplas del jíbaro” son un texto fundacional por cuanto sienta las bases de una identidad literaria. En este proceso el periódico que las publicó, El Investigador no solo asumió una función difundidora sino que sirvió como trampolín desde donde se sentaron las bases temáticas y estéticas que fraguaron la identidad literaria nacional.
La poesía de María Bibiana Benítez se aleja notablemente del contenido de las “Coplas del jíbaro”. Nacida en Aguadilla, publicó poemas de ocasión y amorosos. En 1832 publicó el poema titulado “La Flor y la mariposa” en el Boletín mercantil en el que se vale de la alegoría de la polinización de la flor para criticar al hombre que seduce mujeres para luego abandonarlas. Si bien hoy día este tema no resulta nada extraño, en su momento representó una propuesta sumamente atrevida e incluso adelantada a su tiempo. Sobre todo si se considera que la temática del poema se expresa mediante un lenguaje de carácter metafórico como se aprecia en los siguientes versos en los que se describe el momento en que la flor se ofrece a la mariposa: “Abre su cáliz hermosa/y te convida al placer/porque cree que has de ser/constante y no veleidosa” (Antología crítica de la literatura puertorriqueña, Ed. Ramón Luis Acevedo. Río Piedras: Ed. Cultural, 2002: 102). Abre su cáliz, te convida al placer son metáforas que aluden a la entrega de la mujer durante el acto sexual. Como bien dice Carmen Dolores Hernández, María Bibiana Benítez se aparta del discurso literario femenino de su momento, ya que en vez de observar la belleza del paisaje, utilizó la naturaleza como alegoría para criticar la conducta del hombre mediante un lenguaje provocador de corte erótico. En este poema, a diferencia de “Las coplas del jíbaro”, el tono lúdico no es festivo, más bien, lo opuesto, se critica la lujuria del hombre.
Si comento estos dos poemas lo hago para mostrar la importancia del periodismo como plataforma de difusión de la literatura, pero también para llamar la atención a un dato que no debemos dejar de mencionar: la formación del canon literario. A todos se nos ha repetido que el primer libro de la literatura puertorriqueña es El Aguinaldo puertorriqueño de 1847. Este libro marca el antes y el después, es el punto de inflexión que separa la historia de la prehistoria literaria en donde parecen existir “Las coplas del jíbaro” y “La flor y la mariposa”. Lo curioso es que si de fechas se trata, ambos poemas son anteriores a El Aguinaldo, por lo que habría que adelantar veinte años a los orígenes de nuestra literatura.
En los minutos que me faltan quisiera abordar el segundo aspecto sobre el que se centra esta ponencia: la participación de los patriotas letrados en la formación de una identidad cultural nacional. “Las coplas del jíbaro” y el poema de María Bibiana Benítez, ilustran la importancia del periodismo como agente difusor de un discurso literario, pero no reflexiona sobre los límites o vínculos entre la literatura y el periodismo. Estos planteamientos surgen más bien durante el último tercio del siglo XIX. La aparición de La Democracia, La correspondencia o El Buscapié le impartió al discurso periodístico nacional una dimensión distinta ya que promovieron un estilo incisivo, mordaz e irónico, como apunta el periodista Luis Fernando Coss, con el cual se criticaba la falta de autonomía que la Isla poseía. Pero además, el comentario crítico sobre novelas, ensayos o poemarios, tanto nacionales como europeos que estos periódicos incluían, mostraron una conciencia sobre la función del periodismo como árbitro de la calidad de una obra literaria. En este sentido, Manuel Fernández Juncos fue decisivo. No solo porque fue el propietario del Buscapié, que ya es decir mucho, sino porque él personificó la intersección que se produjo entre la vocación de escritor y el oficio de periodista.
En esta unión radica, creo yo, uno de los denominadores comunes que definen el perfil de los intelectuales de finales del siglo XIX. Pongamos por ejemplo a Manuel Alonso, o Manuel Zeno Gandía, Francisco del Valle Atiles y Nemesio Canales, todos ejemplifican la intersección indivisible entre el escritor y periodista. Lo mismo puede decirse de Mariano de Larra, o de Domingo Faustino Sarmiento y de José Martí. Ninguno estudió periodismo, eran principalmente doctores en medicina o abogados que aprendieron el periodismo en la práctica. Y todos ellos encontraron en la política una vía para canalizar sus deseos reformistas. De hecho, Manuel Alonso fue editor del Agente, órgano oficial del Partido Liberal Reformista.
Para ellos, el periodismo, la literatura y la política eran extensiones de un mismo credo, configuraban el ideario progresista cuyo objetivo ulterior no era otro que asentar las bases de la modernización económica, social y cultural. Ellos encajan en lo que María Teresa Cortés Zavala, citando a Jorge Myers, llama el “patriota letrado”. Hombres de letras que a finales del XIX se destacaron por desempeñarse como figuras públicas en un contexto social y cultural que determinó su transformación en patriotas. A lo que podríamos agregar que para este grupo el periodismo y la literatura representaron dos manifestaciones de un mismo proceso: la importancia de la palabra escrita en los procesos de cambio. Buscando instaurar ese cambio, se fue formando una relación recíproca, la literatura influía en el periodismo tanto como el periodismo influía en la difusión y en la consolidación de un canon literario.
Irónicamente, los periódicos que fueron un trampolín de difusión literaria y que representaron mejor que cualquier otro quehacer los adelantos de la modernización, fueron convirtiéndose con el paso del tiempo en monumentos de un pasado del que pocos se acuerdan. Y en ese olvido, poemas como “Las Coplas del jíbaro” y “La flor y la mariposa”, fundadores de una tradición, no han pasado de meras anécdotas, a pesar de la labor de investigadores como Antonio Pedreira, Ramón Luis Acevedo o María Arrillaga. Conviene plantearnos una forma distinta de historiar la literatura, un acercamiento que en vez de dividir tan claramente el antes y el después incluya este conjunto de textos que preceden a los libros canonizados y que los incorporen no como aperitivos, sino que se les incorpore por su valor intrínseco a fin de buscar esas continuidades temáticas e ideológicas. La labor es oceánica, pero para ello tenemos el inmenso mar en que el periodismo y la literatura llevan navegando más de ciento cincuenta años.
____
Este es el último de una serie de tres ensayos presentados recientemente durante el Ciclo de conferencias sobre Literatura y Periodismo (Literatura y periodismo: historia de una relación), auspiciado por el Ateneo Puertorriqueño. El autor es catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.